

| ISSN 23958162 I www.pensamientocriticoudf.com.mx |


| ISSN 23958162 I www.pensamientocriticoudf.com.mx |
Crítica erasmiana a la tradición religiosa y política del siglo XVI en el Elogio de la locura[1]
Erasmian criticism of the religious and political tradition of the 16th century in Praise of Folly.
Dolores Susana González Cáceres
Universidad Nacional Autónoma de México
Resumen
En este artículo se expondrá en qué consiste la crítica erasmiana a la tradición religiosa y política del siglo XVI a través de la obra más reconocida de Erasmo, Elogio de la locura (1511), con el objetivo de sostener que este libro destaca por ser uno de los primeros en ocuparse del tópico de la locura, además es un texto filosófico relevante pues además de que su originalidad estriba en el auténtico tratamiento que Erasmo lleva a cabo de la noción Estulticia, resalta el hecho de que el pensador se sirve de dicho análisis para exponer de una manera sumamente original sus tesis filosóficas, las cuales en conjunto conforman su crítica en contra tanto de los excesos de los religiosos y de los políticos; además de la falta del ejercicio de la virtud en la vida de los individuos.
Palabras clave: filosofía, locura, humanismo, vicio y virtud.
Abstract
This article will explain what Erasmian criticism of the religious and political tradition of the 16th century consists of through Erasmus' most recognized work, In Praise of Folly (1511), with the aim of maintaining that this book stands out for being one one of the first to deal with the topic of madness, it is also a relevant philosophical text because in addition to the fact that its originality lies in the authentic treatment that Erasmus carries out of the notion Stuttishness, it highlights the fact that the thinker uses said analysis to present in a highly original way his philosophical theses, which together make up his criticism against both the excesses of the religious and the politicians; in addition to the lack of the exercise of virtue in the lives of individuals.
Keywords: philosophy, madness, humanism, vice and virtue.
Locura y filosofía
A lo largo de la historia de las ideas, diversos filósofos se han ocupado del tema de la locura desde posturas y sistemas que entre sí pueden resultar poco compatibles. Uno de los primeros pensadores que se interesó por el tema fue Platón, quien habló
...de una buena locura, de una locura de origen divino entendida como exaltación que conduce a la creación artística… (Menón, 98b; Fedro 244a) afirma que dicha forma de locura es la base de la creación artística y, especialmente, de la poesía, o la base del impulso amoroso y la tendencia hacia lo bello. En el Fedro se pueden rastrear cuatro formas de locura: la profética, la purificadora, la poética y la amorosa (Encyclopaedia Herder, 2023, párr.3)
En alusión médica, al igual que Hipócrates, Aristóteles ya se había referido también a la locura definiéndola como la famosa bilis negra y sostenía que más allá de enfermar en proporciones adecuadas [se le puede ubicar como] la raíz de los procesos creativos (Encyclopaedia Herder, 2023).
En ese sentido, resulta importante observar que la aproximación al término locura en pensadores como Artaud, Nerval, Van Gogh, Nietzsche o Hölderlin, es similar a la de estos clásicos griegos, pues para estos filósofos también el loco es un genio; es decir que la locura es el elemento detonador del ánimo creativo y creador porque produce la inspiración de la genialidad.
Por otra parte, los estoicos consideraron que contar con sabiduría implicaba la indiferencia frente a las pasiones, el no dejarse llevar por ellas. De ahí que algunos filósofos posteriores en el siglo XVII retomaran dicha tesis estoica y la unieran a la reflexión sobre la moral, donde el loco pasa a ser un enfermo moral:
La unión de esta perspectiva con la que considera la locura como una enfermedad contraria a la «normalidad» (lo que supone la aceptación previa de una norma y un canon de racionalidad), ha conducido, junto con una politización de la moral, a considerar al loco como un ser asocial. Por ello, en determinadas sociedades altamente represivas, en las que se identifica razón con razón de Estado, se ha considerado como un loco al que se opone a la política del Estado, convirtiendo los manicomios en cárceles políticas. En cuanto que la locura se entienda ligada a los «desórdenes» morales, el loco es considerado no sólo un enfermo, sino un depravado. De ahí arranca una tradición clínica, denunciada por Foucault y Deleuze, que conduce a la instauración de manicomios-cárcel. Según Foucault el gran internamiento de los locos es contemporáneo del racionalismo cartesiano, y es el equivalente a la segregación de los leprosos en la Edad Media. A partir de los inicios de la modernidad, la institución psiquiátrica encierra y aparta a todos aquellos que manifiestan una conducta incompatible con las normas sociales medicolegales. Por ello, a menudo también se encerraba a los inadaptados a la familia, al trabajo, así como a los libertinos y a los vagabundos, junto con todos aquellos cuyo discurso se apartará de las normas consideradas racionales. De su terapia, encaminada a la reinserción social, y generalmente coactiva, se encargan funcionarios representantes del orden: policías, psiquiatras o psicólogos. A pesar de los intentos reformadores de las instituciones psiquiátricas, efectuados a partir del siglo XIX, la tendencia a considerar al loco como un desviado se mantiene a partir de la consideración del punto de vista del orden establecido…Foucault y Deleuze denunciarán también la tendencia a la medicalización de toda la sociedad, con lo que su denuncia apunta al control médico-policial de toda la sociedad, que considera unas pautas de conducta como normales y aparta fuera de sí todo cuanto aparezca como diferente. A partir de esta posición cabe más bien considerar la locura como una realidad antropológica, como lo otro de la razón.
En este sentido, cabe entender también el concepto de locura como se entendía en determinadas sociedades primitivas, es decir, como estado que provoca que el sujeto que lo experimenta hable y se comporte de forma no ordinaria, sin que ello implique una connotación peyorativa, sino que, incluso, al contrario, se afirme que los locos revelan otra verdad, en la medida en que la razón aparece en ellos interrogada por su negación.
Por otra parte, siguiendo a Deleuze y Foucault, si se entiende la locura como forma extrema de la alienación, se puede considerar como un rechazo de las normas sociales «normales», como una protesta inconsciente hacia el discurso normativo. Así, en cuanto que la locura es expresión de un rechazo social, no hay para ella solución puramente psiquiátrica, sino que es preciso un cambio social. Esta es la posición que adoptó el movimiento de la antipsiquiatría. (Encyclopaedia Herder, 2023, párrs. 7-9).
Para entrar en materia, en los siguientes apartados de este ensayo, con respecto a la crítica religiosa y política del siglo XVI que lleva a cabo Erasmo de Rotterdam en su Elogio de la locura, primero resulta pertinente señalar que, en su acepción más común, actualmente se suele entender a la locura como “un término psicológico que expresa alguna disfunción mental que comporta la pérdida del juicio o de la razón” (Encyclopaedia Herder, 2023, párr. 1). Sin embargo, por cuestiones éticas al interior de la esfera de la ciencia médica de la psiquiatría ya es inusual decir de alguien que sufre alteraciones en sus estados mentales es un loco, más bien se le nombra como enfermo mental; y aun así desde la filosofía o la bioética, por ejemplo, se ha cuestionado el uso del término enfermedad para referirse a todos los casos de las personas que presentan alteraciones de sus facultades mentales, justamente por la variabilidad casuística.
A pesar de lo anterior, en general, las personas continúan usando la palabra locura en muchos sentidos, incluido el uso de la acepción referente a la locura patológica, aunque es cierto que es más común utilizar la noción de locura cuando se quiere denotar “un estado de exaltación o que excede lo ordinario” (Encyclopaedia Herder, 2023, párr. 1). Por ello, resulta pertinente aclarar que, al contrario de Saéz (2012), este trabajo se centrará en la caracterización erasmiana de la locura y dejará de lado lo referente a la locura patológica y los temas aledaños a ésta, que como ya se mencionó se han tratado desde áreas como la filosofía de la psiquiatría, la filosofía de la ciencia, la filosofía de la mente, la bioética o desde esferas más amplias como las así llamadas filosofía analítica o continental. Esto es así debido a que el objetivo último de este ensayo es mostrar en qué consiste la crítica erasmiana a la tradición religiosa del siglo XVI.
La Estulticia del Elogio
Como señala Fischl (2010), el pensamiento de Erasmo se ubica en la corriente del Renacimiento de los siglos XV y XVI que no es una “mera resurrección del pensamiento grecorromano sino [una] auténtica discusión de la herencia de los antiguos” (p. 223). En otras palabras, las ideas filosóficas de Erasmo forman parte del germen de toda la subsiguiente edad moderna. De modo que la principal obra por la cual es conocido Erasmo, es decir, el Elogio de la locura (Stultitiae laus, Morias enkomion, Elogio de la Necedad, Elogio de la Estulticia), es un escrito que se inserta en esta corriente del Renacimiento temprano. A pesar de ser la obra maestra de Erasmo, muchas veces debido a su fama ha estado sujeta a lugares comunes cuando en realidad no es un texto sencillo o simplemente burlesco, pues más bien encierra la crítica a la tradición eclesiástica, pues tiene origen a partir de la decepción que Erasmo tiene de Roma, luego de estar ahí por primera vez en 1509. Dicho sentimiento se expresará en el Elogio de forma crítica.
El Elogio es una obra satírica en la que Erasmo da cuenta de su experiencia de hombre, de cristiano, de viajero y de humanista. Obra maestra de humor y de sabía ironía, el más célebre de los libros de Erasmo pone en escena a la Locura personificada y al mundo, su teatro. La Locura se alaba a sí misma por todas las tonterías que hace cometer a sus discípulos innumerables. ¡Nadie escapa de sus elogios comprometedores! Papas y obispos, filósofos y sabios, príncipes y soldados, mujeres y monjes, todos y todas están locos o locas… (Halkin, 1992, p.50).
Erasmo dedica esta obra a su amigo Tomás Moro y decide personificar a la Locura a través de varios rostros. La Estulticia o necedad es multifacética, pues es su naturaleza vestirse de acuerdo con la ocasión, cambiar de cara como mejor le acomoda, adaptarse con un rostro diferente. Con este libro Erasmo se convierte en una celebridad y como señala Halkin (1992) debido a su originalidad no es como tal sólo uno de tipo literario, filosófico o teológico, pues más bien el neerlandés “ha puesto en el Elogio toda su ciencia y… arte, toda su crítica y toda su fe…” (p. 54).
El humanista cristiano en la carta -apología- que le envía a su amigo Tomás Moro para contarle sobre el Elogio explica que le parece tonto tratar con seriedad cosas frívolas y ser frívolo con las cosas serias, por lo cual considera haber hablado de la locura de una forma que no es absolutamente loca. Dice “...no catalogué las vergüenzas sino los ridículos...es honorable ser atacado por la locura, ya que es a ella a quien pongo en escena con todos los rasgos de su personaje” (Halkin, 1992, pp. 114-115).
[El Elogio es un encomio paradójico. Discurso epidíctico caracterizado por estar dirigido] a un público que no podía influir sobre los hechos narrados, sino que se tenía que limitar a asentir o disentir…El elogio paradójico se define como una <declamación> (palabra que aparece en el título original del libro) <en la que los métodos legítimos del elogio se aplican a personas u objetos indignos de dicho elogio>. No hay duda de que la Locura personificada entraba dentro de esta categoría. Éste es, por tanto, el marco formal en el que hay que inscribir el Elogio de la locura (Bayod & Parellada, 2011, p. XXXIX).
Un aspecto novedoso de esta obra es que sea la Locura quien haga su propio elogio. Los antecedentes inmediatos de tal recurso se pueden hallar, por ejemplo, en Plutarco, quien hizo un autoelogio de la Pobreza. La Locura del Elogio es un actor mordaz y aunque perversa es óptima debido a que expone sin más los disparates de los seres humanos, sus miserias, hipocresías, debilidades y mezquindad. Como señalan Bayod y Parellada (2011), en esta obra Erasmo a través de la voz de la Locura desmenuza todos los sectores de la sociedad, pasa por todos los estratos, por los religiosos, los intelectuales, los reyes, los campesinos, los ancianos, las mujeres, etc., pues todos despliegan alguna forma de locura, todos han estado dementes en algún momento. Es así como exponen que:
No es un texto de mera diversión… y todos los temas que preocupaban a Erasmo están presentes en ella: el humanismo, el irenismo, el compromiso cristiano... Erasmo busca a través de sus paradojas, de sus provocaciones, una finalidad pedagógica. Que rían, piensa, pero luego que reflexionen… (Bayod & Parellada, 2011, p. XL-XLI).
En relación con la estructura de la obra, Bayod y Parellada (2011) coinciden en dividir el libro en 3 partes:
“…la locura proporciona la ilusión necesaria para que la vida sea más tolerable” (p. XC). Esta primera parte alude al tipo de Estulticia que afecta a los mortales, cuyo motor puede ser o el amor, o el instinto sexual o las obsesiones.
“la locura es la que quita y pone cargos eclesiásticos y les ayuda para que no sean conscientes de su irresponsabilidad; luego distingue entre dos tipos de locura, una destructora y una afable, y recrea un tema tradicional: los diversos grupos sociales afectados por la locura…” (p. XCI). En esta segunda parte, Erasmo lleva a cabo el mayor desarrollo de diversos tipos de Estulticia, los cuales abarcan al clero, a los pensadores, a los sabios y a distintos actores sociales. Además, hace la diferencia entre los dos grandes aspectos de la necedad: una que es detonadora positiva y otra que te arrastra a la negatividad.
La tercera y última parte está dedicada a la locura de Cristo o a la locura de la Cruz, que para Erasmo es “la más pura y elevada de las locuras. Es la conclusión de la obra [donde] la sátira inicial ha desaparecido” (p. XCI), puesto que aquí se localiza la propuesta filosófica erasmiana de dejarse llevar por la caridad y la práctica verdadera de las enseñanzas de los evangelios de Cristo.
Además, Bayod y Parellada (2011) agregan que, según Erasmo, en el Elogio de la locura deseaba expresar las mismas ideas que sostuvo en el Enquiridión “pero en broma”, ya que su propósito fue el mismo: exponer la vida cristiana, pero en estilo diferente. Muestra de ello es, por ejemplo, el tema ontológico de la realidad, el cual aparece en los dos textos mencionados y donde Erasmo mantiene una visión muy platónica del mundo, porque lo material o externo es en realidad menos real que lo espiritual e interno.
Con sentido crítico, el propio Erasmo en su Elogio expone que es absurdo que los religiosos sean más consecuentes con los ultrajes propios que llevan a cabo en contra de Cristo que con respecto a ligeras bromas sobre su actuar. Por eso más que mordaz, considera a su texto como una obra que alecciona y aconseja, pues no está dedicada a algún hombre en particular, sino que está en contra de todo vicio.
Para Erasmo dioses y hombres se regocijan en su necedad y es la locura la que se llena de alabanzas y se ensalza con ello. Por su parte, a través de la pluma del filósofo, la voz de la Estulticia toma cuerpo para asegurar que todos los mortales le rinden culto y consideran benéfica su influencia. No se considera una simuladora. Cuenta ser el fruto del amor entre Pluto, el Dios de la riqueza y Neótete, la ninfa de la juventud; haber nacido en las Islas Afortunadas; ser amamantada por la ninfa Mete (la Embriaguez) y Apedia (la Ignorancia); y saberse compañera de la Irreflexión. Enfatiza “...tengo sujeto a mi poder todo cuanto existe e incluso ejerzo mi imperio sobre los propios emperadores” (Erasmo: como se cita en Bayod & Parellada, 2011, pp. 218-219).
La Locura asevera que sin ella ningún vínculo humano en la vida podría considerarse feliz o estable. Se requiere de ella para sobrellevar una relación. Asimismo, toda gran acción es emprendida por su impulso. Sostiene que los filósofos son inútiles para todas las cosas de la vida y afirma que además son la clase de hombres que son infortunados en todo, especialmente en la procreación de hijos (Erasmo: como se cita en Bayod & Parellada, 2011). Se dice liberadora de los dos obstáculos que impiden alcanzar el conocimiento de las cosas, es decir, del pudor y del miedo, “todos los asuntos humanos, igual que los Silenos de Alcibíades, tienen dos aspectos, en nada semejantes entre sí…si abres el sileno, de repente te aparecerá todo cambiado” (Erasmo: como se cita en Bayod & Parellada, p. 242).
Para la Locura todo es ficticio y la vida es una comedia. A la felicidad sólo se accede bajo la guía de la necedad. La Locura odia a los filósofos porque son los únicos que la increpan, pues ellos son quienes sostienen que, al ser prisioneros de la necedad, los hombres erran, son engañados y, por tanto, viven en la ignorancia (Erasmo 1511/2011). Esta es la naturaleza de ser hombre, ser sujetos de la locura, ser esclavos de la locura. Asegura que el vulgo y la plebe le pertenecen por completo, pues las formas de la Estulticia son tantas como se pueden inventar a diario. Para la Locura somos animalillos minúsculos que provocan tragedias tremendas.
Como parte de su crítica, Erasmo hace una semblanza comparativa entre la felicidad de los necios y los sabios. Para la locura los primeros sí son felices mientras que los segundos son desgraciados, ello porque están orgullosos de su sabiduría y aportan verdades y, por ende, tristeza a los gobernantes; mientras que los necios aportan diversión, carcajadas y chanzas a la nobleza. “El necio, cualquier cosa que tenga en el pecho, la refleja en el rostro y le da salida por su boca. Los sabios, en cambio, tienen dos lenguas, como recuerda el mismo Eurípides: una con la que dicen la verdad; otra con la que dicen lo que creen conveniente en cada ocasión” (Erasmo: como se cita en Bayod & Parellada, p. 253).
Erasmo también aclara que hay dos tipos de locura: una que es siniestra y furiosa, vengativa, venenosa y peligrosa porque consume el espíritu consciente y otra que es deseable, porque procede de uno mismo y “suele manifestarse como un cierto gozoso desvarío que libra al espíritu de preocupaciones angustiosas y lo perfuman con variados placeres” (Erasmo: como se cita en Bayod & Parellada, pp. 255 y 256).
La Necedad estipula que son locos los que cambian el orden; los adeptos a las nuevas ciencias ocultas; los adictos jugadores a juegos de azar; los que disfrutan de fabulosas patrañas; los ilusos que compran indultos para sus pecados; los autores de rapiñas que creen que con un solo ochavo queda todo daño perdonado; los hombres que hacen peticiones relacionadas con la estupidez a los santos; los hombres que en vida disponen con absoluto interés sus pompas fúnebres; los que se dejan hechizar por un título de nobleza; los orgullosos de su amor propio; y los famosos ignorantes e insolentes que se complacen también por su amor propio (Erasmo 1511/2011). De ahí que Erasmo lamente “lo grande que es la escasez de sabios” (Erasmo: como se cita en Bayod & Parellada, p. 267), puesto la verdadera sabiduría hace a los hombres tímidos y vergonzosos, por ello es por lo que ésta resulta menos agradable en comparación a la locura para mucha gente.
La Estulticia, afirma el filósofo, es la única que abarca por igual a todos los hombres y siempre está dispuesta para ellos. Todos los mortales le rendimos un culto interno. Asimismo, la Locura critica a todos. En primer lugar, ella se burla de los gramáticos porque quieren dar la impresión de ser sabios y terminan enrojecidos por los rebaños de niños y luego son ensordecidos al estar expuestos siempre a las seiscientas furias de dichos infantes (Erasmo 1511/2011). También se ríe de los poetas o retóricos porque les atribuyen mucha importancia a las estupideces y debido a que la estupidez es su materia de trabajo están al acecho de una fama que los haga inmortales, lo cual nunca consiguen con plena satisfacción.
Los doctos tampoco se salvan pues, aunque “disfrutan con la locura ajena” al creerse superiores, no caen en cuenta que son locos por su erudición, pues dentro de esta clase, por ejemplo, los jurisconsultos “dan vuelta sin parar a la roca de Sísifo [símbolo de labor fatigosa e incansable, y lo único que]…consiguen [es] que parezca que aquellos estudios a [los] que ellos se dedican son los más difíciles de todos” (Erasmo: como se cita en Bayod & Parellada, p. 277).
La Locura sostiene que los dialécticos y sofistas son hombres locuaces y se carcajea de algunos filósofos que con sus barbas y mantos deliran también cuando dicen poseer la sabiduría. “Ellos, aunque no sepan absolutamente nada, declaran solemnemente saberlo todo; se desconocen a sí mismos” (Erasmo: como se cita en Bayod & Parellada, p. 278). Además de que desprecian al vulgo que consideran profano.
Los teólogos también son hombres locos que sin explicación están siempre enfurruñados e irritables. El beneficio que les provee la Locura es el de contemplar “desde lo alto a todos los restantes mortales como si a bestias que se arrastrarán por el suelo y casi sienten compasión por ellos” (Erasmo: como se cita en Bayod & Parellada, p. 279). Los religiosos y monjes son unos locos desvergonzados porque son “rígidamente observantes de las normas religiosas [, sin embargo] no se preocupan de ser semejantes a Cristo, sino de ser diferentes entre sí” (Erasmo: como se cita en Bayod & Parellada, p. 286).
Frente a esto, dice Erasmo que, en lugar de dedicarse a los capuchones, oraciones y ayunos, deberían encomendarse a la caridad. Así también, por ejemplo, los obispos se olvidan de que su función es la de trabajar, vigilar y solicitar, pues más bien están a la caza del dinero y a favor de vigilar sólo si éste es para su propio provecho. Igualmente, los cardenales y sumos pontífices dejan de lado toda labor fatigosa de lado y buscan lo esplendoroso y placentero para sí, provocando así la mixtificación de Cristo con interpretaciones forzadas, de modo que “los sacerdotes tienen algo en común con los laicos, y es que todos ellos andan solícitos por cosechar sus ganancias y en ese terreno nadie ignora las reglas” (Erasmo: como se cita en Bayod & Parellada, p. 299).
La Locura también cuenta que reyes y personajes cortesanos si fuesen responsables de sus obligaciones serían completamente tristes, pues llevan en sí el timón del Estado y la condición de gobernantes, por ello recurren a ella para dejar de lado toda preocupación y dedicarse a la buena vida y los placeres de todo tipo.
Erasmo distingue entre el sabio y el estúpido a propósito de la locura. Cuenta que las jóvenes se enamoran de los estúpidos y huyen de los sabios porque éstos desprecian el dinero y si no hay monedas de por medio, entonces no hay interés de parte de ellas. Por su parte, los hombres prefieren pasar por extravagantes antes que por sabios. En ese sentido, el humanista cristiano alude al Eclesiástico de Solomón para apuntar que el número de los necios es infinito o que todo hombre se vuelve necio por su propia sabiduría, “la vida humana es un festival de la estupidez, el mundo está lleno de estúpidos, el necio es cambiante como la Luna, el sabio permanece como el Sol …es necesario que la Estupidez abarque a todos los mortales” (Erasmo: como se cita en Bayod & Parellada, p. 303).
Luego de esta crítica, ya para finalizar, el autor de Del desprecio del mundo se inclina a favor de uno solo de los tipos de locura, la de Cristo, pero sólo como remedio, pues “como toda la doctrina de Cristo no trata de inculcar ninguna otra cosa que la mansedumbre, la tolerancia...” (Erasmo: como se cita en Bayod & Parellada, p. 307). Así, dicha locura cristiana para el filósofo es la única vía acertada de todos los caminos de la Locura:
Cristo mismo, a pesar de ser la Sabiduría del Padre, para correr en auxilio de las cadenas humanas se hizo necio también él, en cierto modo, cuando, adoptando la naturaleza humana, tomó la figura de hombre; se hizo asimismo pecado, para aportar el remedio de los pecados. Y no quiso aportar ese remedio de ningún otro modo que, mediante la locura de la cruz, mediante apóstoles rústicos y obtusos, a los que recomienda ante todo la necedad y los previene contra la sabiduría, incitándolos a seguir el ejemplo de los niños, de los lirios, del grano de mostaza (Erasmo: como se cita en Bayod & Parellada, 2011, p. 312).
Al final de toda su exposición, lo que busca la Locura es un aplauso, una ovación. Los lectores son su público. Se ha lucido, uno puede imaginársela con muchas caras, haciendo su ademán de agradecimiento, su reverencia última en el Elogio, como personaje que ha sido cuidadosamente escuchado.
La crítica erasmiana a la tradición
Con base en lo anterior, se puede observar que la crítica erasmiana a la tradición religiosa y política del siglo XVI puede ser comprendida tanto desde un marco general como desde uno particular. En cuanto a la generalidad, la crítica de Erasmo consiste en la desconfianza total de la Iglesia y del papado, debido a los excesos de lujos, vicios, abusos y corrupción inmersos en las prácticas de éstos. Por otro lado, con respecto a lo particular, la crítica de este filósofo se enfoca en la reprobación de las pasiones pueriles que no permiten el ejercicio de una virtud auténticamente cristiana.
De ahí que Erasmo propugne a lo largo de su obra por una reforma de la Iglesia y por la necesidad de una educación espiritual. Su escepticismo cultural será el resultado de su afán humanista por el regreso, la recuperación y la verificación constante de los textos antiguos en sus fuentes originales, estudiados a partir de un horizonte universal o unificado. “Erasmo se vuelve hacia la profesión de ignorancia de Sócrates y la duda escéptica” (Bayod & Parellada, 2011, p. XLV), pues está a favor de un escepticismo de variedad académica distinto del pirronismo. Su simpatía hacia este tipo de escepticismo aparece en el Elogio al señalar, por ejemplo, que los platónicos han sido los filósofos menos pretensiosos.
Como señala Halkin (1992), en su programa filosófico, el pensador se preguntaba por “el sentido de una civilización en peligro, la búsqueda fraternal de la paz…el cuidado de una educación racional, la cultura clásica, bíblica y patriótica, el ecumenismo, las reformas conciliares y posconciliares, en una palabra, el humanismo integral” (p. 9). En el Elogio, por ejemplo, reprueba la cultura secular “fundamentada en la oposición establecida por san Pablo entre la sabiduría de Dios, locura para los hombres, y la sabiduría del mundo, locura verdadera” (Bayod & Parellada, 2011, p. XLVI).
Así, como parte de su crítica, el humanista cristiano, en el Elogio repite, pero con jovialidad, lo que había sugerido el Manual del caballero cristiano: “los locos más de compadecer son los que menosprecian los deberes de la caridad” (Halkin, 1992, p. 51). De modo que el Elogio es un texto didáctico y pedagógico, porque su autor busca con base en su crítica transformar la sátira en el entendimiento de los beneficios que implica la filosofía de Cristo.
De esta manera es como en esta obra, Erasmo censuró a la Iglesia y luchó por la reforma de ésta. Como lo resalta Halkin (1992):
Erasmo se convierte en el maestro de la filosofía cristiana del Renacimiento, en el amigo de Luis Vives y de Tomás Moro, pronto en el gran adversario de los luteranos…busca…la paz de los Estados, y más simplemente, la paz doméstica cotidiana… (p.12).
Siendo que “el humanismo es un método original en cuanto que reclama el retorno a las fuentes, el contacto directo con los textos, la experiencia personal del saber…” (Halkin, 1992, p.86), el filósofo se alza en contra de la Iglesia y de los individuos necios con el halo del humanismo cristiano, mediante el cual apuesta por la unión entre la sabiduría antigua y el cristianismo.
Conclusión
Para finalizar, se puede argumentar que el Elogio de la locura es un texto que continúa siendo vigente, pues Erasmo retrata críticamente muchos de los problemas que actualmente atañen a la humanidad, tanto en lo individual como en lo social con respecto sobre todo a las prácticas religiosas y políticas. Como se mencionó, en la esfera de lo personal, el teólogo apuesta por la filosofía de Cristo que es una filosofía de vida, espiritual, basada en las enseñanzas evangélicas, donde Cristo es la figura central y la caridad funge como hábito para el buen vivir. Por eso, Erasmo está en contra del fanatismo religioso que se deja llevar por ceremonias infructuosas que tergiversan el verdadero sentido de ser un cristiano virtuoso. Le molesta que los hombres no se den cuenta de que las falsas prácticas religiosas no son la salvación verdadera, pues a ésta sólo se llega a través de Jesucristo. Esto último puede resultar hoy para algunos pensadores algo cuestionable desde distintas ópticas; sin embargo, lo rescatable de la crítica erasmiana es que el asunto importante sigue siendo una reflexión sobre la moral. De ahí que el pensamiento de Erasmo sea aún digno de análisis, por tratar el tema de la locura desde una perspectiva filosófica bastante peculiar (pedagógica), al mostrar a partir de la personificación de la necedad las diversas facetas por medio de las cuales los seres humanos se pueden considerar como locos.
Referencias
Encyclopaedia Herder (2023, 28 de noviembre). Locura. Herder Editorial. https://encyclopaedia.herdereditorial.com/wiki/Locura
Erasmo (2011). Del desprecio del mundo; Enquiridión; Elogio de la locura; De como los niños precozmente y desde su mismo nacimiento deben ser iniciados en la virtud y en las buenas letras de manera liberal; Lamentación de la paz; Coloquios; De la urbanidad en las maneras de los niños; Preparación y aparejo para bien morir. (Intrd. J. Bayod & J. Parellada). Gredos.
Bayod, J. & Parellada, J. (2011). Erasmo: “Elogio de la locura”. Gredos.
Fischl, J. (2010). Manual de Historia de la Filosofía. Herder.
Halkin, L. (1992). Erasmo. Fondo de Cultura Económica.
Sáez, F. (2012). Locos de entremés: la locura como elemento y motivo argumental en el teatro cómico breve del Siglo de Oro. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.
[1] Para la elaboración del presente artículo se contó con el financiamiento del programa de becas posdoctorales de la UNAM de la Dirección de Formación Académica del Departamento de Fortalecimiento Académico de la DGAPA.
La correspondencia referente a este artículo debe dirigirse a Dolores Susana González Cáceres Correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
La salud mental no es sólo un asunto del cerebro[1]
Mental health is not just a matter of the brain
Dolores Susana González Cáceres
Universidad Nacional Autónoma de México
Resumen
Este artículo critica la tendencia en las neurociencias a asignar atributos psicológicos al cerebro, explicando afecciones de la "salud mental" como depresión, ansiedad y fobias, como problemas exclusivamente cerebrales, lo que incurre en la falacia mereológica. La investigación sostiene que los estados mentales deben ser entendidos a través de la conducta contextualizada significativa de los individuos, no de su cerebro o mente. Se argumenta que esta errónea atribución proviene de confusiones filosóficas sobre la naturaleza de lo mental, el problema mente-cuerpo y el lenguaje psicológico. El trabajo se apoya en las perspectivas de Bennett y Hacker (2003) y Tomasini (2014), quienes abordan el problema desde una óptica "wittgenstainiana". Finalmente, se reflexiona sobre las implicaciones prácticas y bioéticas de esta visión en el contexto de la salud mental, tanto para los pacientes psiquiátricos como para otros seres vivos.
Palabras clave: mente, cerebro, atributos psicológicos, falacia mereológica.
Abstract
This article criticizes the tendency in neuroscience to attribute psychological attributes to the brain, explaining "mental health" conditions such as depression, anxiety and phobias, as exclusively cerebral problems, which incurs the mereological fallacy. Research maintains that mental states should be understood through the meaningful contextualized behavior of individuals, not their brain or mind. It is argued that this erroneous attribution comes from philosophical confusions about the nature of the mental, the mind-body problem and psychological language. The work is supported by the perspectives of Bennett and Hacker (2003) and Tomasini (2014), who approach the problem from a "Wittgenstainian" perspective. Finally, we reflect on the practical and bioethical implications of this vision in the context of mental health, both for psychiatric patients and for other living beings.
Keywords: mind, brain, psychological attributes, mereological fallacy.
La polémica
El marco en el que se inserta esta exposición se nutre en parte tanto del trabajo de Bennett y Hacker (2003) como del de Tomasini (2014a), quienes, a su vez, desarrollan sus planteamientos con base en un enfoque wittgensteiniano crítico, para el tratamiento de ciertas aproximaciones que resultan problemáticas, ya que se sustentan en concepciones filosóficas de la mente y del lenguaje, fundamentadas en el cartesianismo.
Particularmente, Bennett y Hacker (2003) mencionan dentro de los capítulos de Philosophical Foundations of Neuroscience, desarrollaron un capítulo titulado "La Falacia Mereológica en las neurociencias". La publicación de la obra y este tópico en particular causó gran polémica, sobre todo por el hecho de que los argumentos de los autores fueron en contra de posiciones sostenidas tanto por filósofos de la mente "consagrados" como, por ejemplo: D. Dennett y J. Searle; así como por neurocientíficos cognitivos reconocidos como Crick, Edelman, Blackemore, Young, Damasio, Frisby, Gregory, Marr y Johnson-Laird. Así que el escrito de estos pensadores "se [trata] de un libro que recoge una polémica actual y viva en torno a una serie de temas, como la ubicación de los atributos psicológicos, la naturaleza de la conciencia y las relaciones entre mente, cerebro y mundo [...]" (Nava, 2009, p. 176).
De hecho, la polémica puede leerse al final del libro en los apéndices y ésta se desató básicamente porque el planteamiento central de Bennett y Hacker consistió en sostener que:
El proyecto de la neurociencia parte de la atribución de estados [mentales o] psicológicos al cerebro, y que esta atribución involucra un equívoco [tanto lógico como conceptual], pues no es posible investigar experimentalmente si [es] el cerebro [el que] piensa, cree o razona [o siente o sufre, etc.][...Por ello], advierten que antes de emprender cualquier investigación experimental es preciso llevar a cabo un esclarecimiento conceptual (Nava, 2009, p. 177).
Nava (2009) menciona que luego de ser criticado, Bennett especificó que jamás cayó en algo tal como "la falacia mereológica" y argumentó a favor que su trabajo implicaba un procedimiento gradual de " 'atribuir a una semi-proto-cuasi-pseudo intencionalidad a las partes mereológicas de las personas' pues éste permite estudiar a las personas como sistemas completos a partir de una comprensión parcial y mecánica de sus partes" (Nava, 2009, p. 178).
Más adelante, Nava (2009) menciona que Bennett calificó a Hacker de ser "cómicamente ingenuo" y lo compara con un gramático "chapado a la antigua" y considera que los planteamientos filosóficos de Hacker son obsoletos, por lo cual propone limitarlos y ponerlos debajo de la alfombra, aunque prefiere dice darles una adecuada sepultura. Como puede observarse lo único que podría decirse es que Dennett cae nuevamente en una falacia cuando de argumentos filosóficos en contra de Hacker se trata, y es la famosa ad hominem, pero, como ésta no es el tema central de este artículo, esta investigación se limitará a mencionar este suceso sólo como parte de la polémica que se desató. Por su parte, la contraargumentación de Searle en contra de la perspectiva wittgensteiniana de Bennett y Hacker (2003) se centró en sostener que "es preciso distinguir entre la existencia de estados mentales y la posibilidad de hablar sobre ellos" (p. 179), pues para Searle el hecho de que se manifieste o no en la conducta, por ejemplo, el dolor, es irrelevante para su existencia.
En este caso, para Bennett y Hacker (2003) resulta que la atribución que hacemos de 'estados mentales o psicológicos' vienen dados únicamente por la conducta; es decir, con la reacción que observamos por parte del sujeto en público, no se recurre a su 'experiencia interna' o a su cerebro o mente. Por ello "Bennett y Hacker concluyen que los fenómenos mentales no pueden existir en los cerebros, dado que el cerebro no es capaz de desplegar [...una conducta] observable" (Nava, 2009, p. 178).
Y es aquí en donde encuentro el punto nodal del asunto: la crítica que hicieron en su momento Bennett y Hacker (2003) en el área de las neurociencias se puede extender al campo de la psiquiatría, pues algunos especialistas de esta especialidad médica al referirse a la salud mental también atribuyen erróneamente predicados de atributos psicológicos o de estados mentales al cerebro.
La salud y los desórdenes mentales
Antes de explicar en qué consiste la falacia mereológica, es preciso acotar qué se entiende por salud mental y cuándo se dice que alguien es un enfermo mental o sufre de algún desorden mental, de acuerdo con el uso común en el lenguaje natural que se hace de dichas nociones; es decir, sin entrar en descripciones científicas, técnicas o médicas. De modo que se estipulará que la salud es el estado en el cual un ser humano o un animal pueden ejercer todas sus funciones físicas y fisiológicas adecuadamente, porque no tienen problemas físicos, psicológicos o mentales y, por ende, pueden desarrollarse y conducirse en sus diversos contextos en ausencia de enfermedades que pongan en riesgo su vida.
La noción de salud mental como tal para los propósitos de este trabajo aplicará sólo para los seres humanos, pues por el momento, no es el propósito, debatir si los animales cuentan o no con una mente, como ya se ha debatido dentro de diversas posturas bioéticas. Aclarado este punto se puede, entonces, preguntar cuándo se dice que alguien es saludable mentalmente. De entrada, se puede decir que quien goza de salud mental es alguien que no tiene enfermedades, problemas o desórdenes mentales que le impidan desarrollarse como una "persona normal".
Ahora bien, aunque lo anterior se sobreentiende comúnmente, lo cierto es que al definir lo anterior surge otra pregunta: ¿Qué se entiende por "ser normal" o "anormal" mentalmente hablando? Para aclarar es preciso notar que la normalidad es una noción que se comprende sólo a partir del contexto en el cual se desenvuelven los seres humanos. Además de que la normalidad es una característica que se remite estrictamente a la conducta de las personas.
Por ejemplo, si en la casa de una persona saben que es normal que ésta saque a pasear al perro todos los días, se dirá que actúa de forma normal y que sus facultades mentales concuerdan con lo que se espera que haga todos los días. Sin embargo, un día dicha persona comienza a sacar a pasear a su computadora (con arnés y correa) todos los días durante algún tiempo, entonces sus parientes y vecinos sospecharán de su accionar y de su conducta, pues probablemente la considerarán como anormal. Así, en general, entendemos que un enfermo mental es aquella persona que actúa anormalmente en determinados contextos, ya sea por daño cerebral o por afecciones psicológicas.
Ahora bien, es preciso aclarar que este artículo se enfocará sólo en la salud mental de las personas que no tienen alguna anomalía o daño cerebral; es decir, que el interés radica en esbozar de forma llana cómo es que algunas de las descripciones o planteamientos referentes a las afecciones o desórdenes mentales como la depresión, la ansiedad o las fobias, pueden ser abordadas desde las neurociencias y la psiquiatría, desde un particular ángulo, como un problema meramente cerebral, con lo cual se incurre en la falacia mereológica[2].
Asimismo, cuando se haga referencia en general al enfermo mental se hará alusión solamente a aquellas personas que padecen depresión, ansiedad o fobias, padecimientos que trata el psiquiatra muchas de las veces con fármacos, pero las cuales, en sentido estricto, no tienen como tal una causa física debida a algún tipo de daño irreversible, ya sea cerebral o del sistema nervioso, más allá de las someras descripciones que se ofrecen desde las neurociencias, con base en explicaciones que apuntan a fallas de tipo bioquímico o a la anómala función de los neurotransmisores.
A pesar de las clarificaciones anteriores, sigue quedando un resquicio acerca de qué se entiende por mentalidad o por mente. Es entonces cuando se toca terreno filosófico, pues es ahí desde donde se han planteado las preguntas filosóficas tradicionales sobre: qué es la mente; existe o no existe la mente; dónde se ubica la mente; si es que existe o no, tiene forma de ser localizada; cuál es la relación entre la mente y el cerebro; son idénticos el cerebro y la mente; es la mente un producto del cerebro, etc.
Tomasini (2014a) menciona en Tópicos Wittgensteinianos, todos estos cuestionamientos están enraizados y conectados con temas como la naturaleza de lo mental, el autoconocimiento, el problema mente-cuerpo y las peculiaridades del lenguaje psicológico, entre otros, lo cual representa una "fuente inagotable de enredos filosóficos", provocados por una tergiversación conceptual. Es así como resulta urgente tratar dichas problemáticas desde una perspectiva wittgensteiniana, por ello, a continuación, se señalará, cómo se entiende la noción de “mente" o "mentalidad" desde este enfoque.
En su artículo Mi mente, mi cuerpo y yo, específicamente en el apartado III, Tomasini (2014b) trata el tema de la "mente" y las "adscripciones mentales". Aquí, el autor explica que la palabra "mente" en la lengua española tiene ciertas aplicaciones en el lenguaje natural, fuera del uso filosófico, por ejemplo:
“a) tiene una mente ágil (lo cual significa que alguien responde o reacciona velozmente); b) nunca me pasó por la mente (lo cual significa que alguien nunca pensó en tal o cual cuestión); c) la tenía siempre en la mente (lo cual significa que constantemente alguien se acordaba de una mujer), d) él tiene graves problemas mentales (lo cual significa que alguien es una persona conflictiva); o e) mi mente está bloqueada (lo cual significa que está en un estado de confusión o titubeo)” (pp. 208-209).
Así, Tomasini (2014b) clarifica que el sustantivo 'mente' tiene diversas funciones y no expresa como tal el nombre de una cosa o de algo, sino que más bien sirve para matizar diversos estados, facultades o procesos humanos, con el fin de contrastarlos con lo físico.
Dado que hablar de la mente es una forma de hablar que se presta a la fácil distorsión filosófica, nosotros en lugar de hablar de "la mente" a secas hablaremos más bien de estados mentales, asumiendo que en su variedad y totalidad conforman eso que llamamos 'mente'. [Así], la pregunta original [...] de ¿qué es tener una mente? [se transmuta a] ¿qué es tener o estar en un estado mental? Por el momento y yendo en contra de las formas normales de hablar, por 'estado mental' entenderé cosas como sensaciones, pensamientos, creencias, ilusiones, dudas, expectativas, imágenes, deseos y cosas por el estilo. De esta simple lista podemos inferir que la respuesta a la pregunta de qué es tener un estado mental variará dependiendo de la clase de estado mental a la que nos refiramos y que no hay ni puede haber una única caracterización. Por otra parte [...] está la inquietante pregunta de quién o qué tiene estados mentales [...] si soy yo quien tiene sensaciones, deseos y demás, y cuando doy expresión a mis estados mentales uso el pronombre persona 'yo' [...entonces es notable que] el asunto es de reglas de aplicaciones de palabras, no de convicciones subjetivas, por fuertes que sean" (Tomasini, 2014b, pp. 209-210).
En este sentido, Tomasini (2014b) enfatiza que cuando adscribimos estados mentales no se está llevando a cabo un uso filosófico tergiversado de las expresiones antes mencionadas referentes a los estados mentales, pues en el lenguaje natural "el calificativo 'mental' es usado para sugerir que estamos quizá en presencia de alguna clase de descompostura o de anomalía en la vida psíquica de alguien" (Tomasini, 2014b, p. 210).
En otras palabras, cuando alguien tiene una conducta sospechosa o criticable o cuando se refiere a estados emocionales intensos como la irritación extrema, la ansiedad o el nerviosismo, se dice que se tienen problemas mentales o que hay un particular estado mental en el que se está, respectivamente.
Así, cuando se quieren adscribir estados mentales a alguien se debe recurrir a la observación de su conducta. Tomasini (2014b) señala que Wittgenstein reparó claramente en este hecho, pues cuando se dice que alguien que piensa, que cree, que desea, que imagina, que siente, lo puede hacer sólo porque se ve la conducta del sujeto, la cual no se refiere sólo a su actividad física, sino que es significativa e intencional dada en un contexto determinado de actuación en donde también adquieren importancia los objetivos del hablante.
Cuando le adscribimos a alguien dolores, recuerdos, imágenes mentales [...] lo hacemos con base en criterios y [...] lo que describimos es conducta contextualizada y por lo tanto significativa. Podemos decir significativamente de alguien que le duele la muela porque nos lo dijo, porque tiene la cara hinchada, porque viene del dentista, porque le huele mal la boca, etc. No tenemos que penetrar en su cráneo [o en su cerebro] para saber qué le pasa (Tomasini, 2014b, p. 212).
Con respecto a las denominadas autodescripciones, Tomasini (2014b) deja claro que éstas como tal no ocurren, ya que cuando las personas expresan algo en primera persona realmente no se están adscribiendo algo a ellos mismos, sino que están llevando a cabo un reporte de lo que les ocurre, de lo que sienten, de lo que desean, hacen más bien un informe, puesto que no describen nada, pues son estos quienes lo expresan y ello no implica que eso de lo que hablan acerca de ellos mismos es algo que poseen o que les pertenece, pues "no hay un 'sujeto' a quien buscar aparte de la persona a quien señalamos cuando ésta [se] expresa" (Tomasini, 2014b, p. 215), porque el que la persona tenga dolores, expectativas, deseos, recuerdos y, en general, estados mentales, no quiere decir que esta pueda perderlos, extraviarlos, regalarlos, enajenarlos o venderlos, puesto que no está apuntando a algo que implique posesión, como tal. Es decir que no hay un carácter referencial cuando expresa sus estados mentales, pues más bien informa, llama la atención o "anuncia que algo le pasa" (Tomasini, 2014b, p. 216).
La falacia mereológica
Con lo anterior queda claro, entonces, que cuando se adscriben estados mentales, en tercera persona, a otros seres humanos se hace referencia a su conducta contextualizada significativa y no a su cerebro o a su mente. Y es en este sentido que versa el capítulo de Bennett y Hacker (2003), el cual se menciona en la introducción de este artículo titulado "La polémica" y con respecto a la falacia mereológica.
A continuación, se explicará sucintamente en qué consiste dicha falacia. Antes es preciso recordar que una falacia sobreviene siempre en un contexto argumentativo y es un argumento falaz o erróneo. Por otro lado, la mereología se refiere al estudio de las relaciones entre partes, ya sea de éstas con el todo o de las partes con otras partes. Así, la falacia mereológica en la cual "caen" algunos psiquiatras cuando atribuyen predicados de estados mentales es de tipo informal y se clasifica dentro de las de transferencia de propiedades, pues específicamente corresponde a la de división, la cual consiste en su primera versión en transferir propiedades de (1) una cosa (considerada como todo) a sus partes. Su forma sería la siguiente:
Por lo tanto, p1, ... pn tienen la propiedad P.
Ejemplo:
Por lo tanto, pensar, sentir, creer son acciones que lleva a cabo el cerebro.
Otra variante de dicha versión, explican Herrera y Torres ocurre "cuando se intenta transferir una o más propiedades, de la totalidad a cada uno (sic) de sus partes [...se trata] de apelar a rasgos de una estructura para dar a entender que pueden aplicársele a cada una de sus partes" (Herrera & Torres, 1994, pp. 36-37).
Una de las esquematizaciones propuestas por estos autores es la siguiente:
(1) Del todo a sus partes
Si T es un todo y p1... pn son sus partes o p1 es cualquiera de ellas, y además P es una propiedad dada, entonces la falacia tiene la forma siguiente:
T es P
________________
Por lo tanto, p1 es P…, y pn es P (o p1 es P)
Ejemplo:
El humano es un ser pensante, creyente y sintiente
_________________________
Por lo tanto, su cerebro es pensante, creyente y sintiente
En este sentido es que Bennett y Hacker (2003) sostienen que la adscripción de atributos psicológicos al cerebro es un error, pues además de caer en la falacia mereológica, también se sostiene una postura fundamentalmente cartesiana, en donde se considera que hay una distinción y separación tajante entre la mente y el cuerpo, adscribiendo estados psicológicos a la mente.
Al respecto, Bennett y Hacker mencionan cómo las primeras dos generaciones de neurocientíficos, en el mismo sentido que Descartes, adscribieron atributos a la mente. Mientras que la tercera generación, lo único que hizo fue cambiar la noción de mente por la de cerebro o por partes, áreas o zonas de éste. Fue así que comenzaron a adscribir equívocamente predicados de atributos psicológicos, con lo cual se produjeron algunos nuevos tipos de reduccionismos.
Así, por ejemplo, suele decirse que el cerebro tiene experiencias, que cree cosas, que interpreta frases con base en información que recibe o que hace suposiciones. Es decir que los neurocientíficos asumen que el cerebro cuenta por sí mismo con capacidades o facultades cognitivas, cogitativas, perceptuales y volitivas. Debido a que la psiquiatría es una especialidad o un área de la medicina que se nutre de los avances tanto de la medicina, como de la psicología y de la neurología, entre otras ciencias, es entendible que también algunos psiquiatras hagan uso del mismo error, pues replican lo dicho desde las áreas de las que aprenden cuando señalan que el cerebro es responsable de los estados mentales.
Ahora bien, Bennet y Hacker como ya se mencionó, enfatizan que cuando los neurocientíficos dicen que el cerebro conoce cosas, razona inductivamente, construye hipótesis con base en argumentos y que, en consecuencia, se puede decir también que por ello las neuronas son inteligentes porque tienen conocimiento o son capaces de estimar la probabilidad de la ocurrencia de ciertos acontecimientos, es evidente que se debe cuestionar la inteligibilidad de este tipo de adscripciones otorgadas ya sea o al cerebro o a partes constitutivas de éste. En este sentido y siguiendo a Wittgenstein, estos autores expresan que más bien son las personas quienes producen conocimiento, ven cosas, toman decisiones, interpretan datos, hacen suposiciones, estiman probabilidades, presentan argumentos, clasifican y categorizan sucesos a partir de sus experiencias, tienen dudas y respuestas; puesto que también son ellas quienes a través de un lenguaje se representan y expresan cosas, y no debido simplemente a sus cerebros o a las partes de éste.
Además, todas esas acciones o actividades pueden observarse a través de la conducta de los seres humanos, pues dichos atributos son sólo aplicables a éstos. De ahí que aplicar estas adscripciones al cerebro da como resultado una confusión conceptual. Frente a este panorama, entonces, surge la pregunta sobre por qué algunos neurocientíficos o algunos psiquiatras adscriben al cerebro predicados con atributos que no le corresponden, la cual es de carácter filosófico y no científico, pues la preocupación central tiene que ver con exigir una clarificación conceptual, debido que es un sin sentido adscribir este tipo de atributos al cerebro. De modo que, como se especifica en las Philosophical Investigations: "only of a human being and what resembles (behaves like) a living human being can one say: it has sensations, it sees, is blind, hears, is deaf, is conscious or unconscious" [Solo de un ser humano y de aquello que se asemeja (se comporta como) a un ser humano vivo se puede decir: tiene sensaciones, ve, es ciego, oye, es sordo, es consciente o inconsciente] (Wittgenstein, 1953, § 281, como se cita en Bennett y Hacker, 2003, p. 71).
Los autores también enfatizan que con dichas adscripciones se producen falacias mereológicas, las cuales degeneran en una forma de cartesianismo. Es decir que al adscribir atributos psicológicos o estados mentales a la mente o al cerebro y no al ser humano, se incurre en un dualismo, tal como en su momento incidió Descartes, al separar a la mente del cuerpo; la única diferencia es que ahora desde las neurociencias o la psiquiatría se adjudican este tipo de atributos al cerebro en lugar de la mente, sin darse cuenta de que no se puede decir que es éste quien es consciente, ciego, que ve, que siente, etc.
De hecho, como también mencionan Bennett y Hacker (2003), en otras disciplinas como la lingüística o la filosofía del lenguaje se siguen sosteniendo posturas cartesianas. Un ejemplo de ello son algunos trabajos de “Noam Chomsky and his followers or associates resort to reductionism when proposing the mind/brain notion, which serves as the basis for his generative grammar and other linguistic theories, explaining that the mind and the brain are one and the same entity”. [Noam Chomsky y sus seguidores o allegados, quien llevando recurre al reduccionismo cuando propone la noción mente/cerebro, desde donde fundamenta su gramática generativa y otras teorías lingüísticas explicando que la mente y el cerebro son una y la misma entidad] (p. 104).
Our point, then, is a conceptual one. It makes no sense to adscribe psychological predications (or their negations) to the brain, save metaphorical or metonymically. The resultant combination of words does not say something that is false, rather, it says nothing at all, for it lacks sense. Psychological predicates are predicates that apply essentially to the whole living animal, not its parts.
[Nuestro punto, entonces, es de naturaleza conceptual. No tiene sentido atribuir predicados psicológicos (o sus negaciones) al cerebro, salvo de manera metafórica o metonímica. La combinación resultante de palabras no dice algo que sea falso; más bien, no dice nada en absoluto, ya que carece de sentido. Los predicados psicológicos son predicados que se aplican esencialmente al animal vivo en su totalidad, no a sus partes] (Bennett y Hacker, 2003, p. 72).
Es en este sentido los autores sostienen que de acuerdo con un principio mereológico (de las relaciones entre las partes y el todo o el conjunto) es que desde las neurociencias se comete el error, al adscribir predicados psicológicos al cerebro, cuando éstos sólo aplican para seres humanos o animales y donde resulta ininteligible aplicarlos sólo a sus partes, como por ejemplo el cerebro, o a partes de éste, como por ejemplo las neuronas.
Para finalizar con este apartado, es necesario comentar que Bennett y Hacker (2003), replicaron las objeciones que se les hicieron con respecto al tema de la falacia mereológica en las neurociencias, pues algunos de los criticados explicaron que en realidad no estaban cometiendo ninguna falacia al predicar atributos psicológicos o estados mentales del cerebro. Debido a que no es el propósito ahondar en esta cuestión, baste decir que las objeciones defensivas giraron en torno a decir que: a) sus palabras no deberían ser tomadas en sentido literal; b) lo que hacían era usar homónimos o analogías, en donde el significado de los predicados no es el ordinario sino más bien técnico; y c) hacían uso del lenguaje en un sentido metafórico o figurativo.
Ante estas objeciones, Bennett y Hacker concedieron que si fuese sostenible la defensa de los criticados, entonces resultaría cierto que no eran culpables de cometer la falacia mereológica; sin embargo replicaron cada una de las objeciones y mostraron en contraposición que: a) no había evidencia factual que demostrará que los neurocientíficos estaban usando el lenguaje psicológico con términos técnicos en donde se estipulara en sentido especial con el cual eran usados; b) si se lleva a cabo un mínimo análisis, se puede ver que lo que llaman homónimo en realidad son convenciones representacionales con respecto a correlaciones causales; y c) a pesar de que en la ciencia es evidente que se usan metáforas, lo cierto es que los usos o procedimientos de su uso no corresponden con la manera en la cual se están adscribiendo los predicados que contienen atributos de estados mentales o psicológicos, pues no se ve claramente cuál es la metáfora o las figuras retóricas establecidas y el porqué de su utilización en sus enunciados o descripciones científicas.
La industria farmacéutica y la psiquiatría
Por lo anterior, ha quedado claro que la falacia mereológica es tanto un equívoco lógico como un problema de orden conceptual afianzado en las neurociencias. Más allá de esto, en este apartado me interesa mostrar que dicho error tiene implicaciones tanto para el paciente psiquiátrico en su tratamiento como para los animales que son usados con fines de investigación por parte de las neurociencias, la biomédica, la psiquiátrica o la psicología. Así, dicho sea de paso, considero que éste es un tema aledaño a la exposición anterior digno de reflexión, pues si se parte del hecho de considerar que quien sufre, cree, siente, etc. es el cerebro, evidentemente cuando se llevan a cabo experimentos por parte de la industria farmacéutica en sus laboratorios con animales con el fin de producir fármacos para tratar las enfermedades mentales, habrá un sesgo desde el planteamiento mismo del problema y de las hipótesis.
Sin caer en un absurdo anclado a una teoría de la conspiración, lo cierto es que distintos laboratorios en el mundo llevan a cabo experimentos con animales a quienes se les practican distintos experimentos o se les "convierte" en transgénicos de un elevado costo; es decir, se les provoca "una enfermedad mental", a través de la manipulación de su cerebro, en aras del avance de la ciencia y todo ello sin tomar en cuenta que los animales también son seres vivos y no sólo cerebros. La cuestión que aquí delineó por supuesto que puede dar para otro escrito y se enmarca en los debates de la bioética u otras áreas de la filosofía, pero no es el fin adentrarnos en ello, más bien la mención me sirve sólo para apuntalar que:
Conclusiones
Con el panorama ofrecido, se puede notar cómo es que algunas de las afecciones de la denominada "salud mental", como la depresión, la ansiedad o las fobias, pueden ser descritas o explicadas desde las neurociencias y la psiquiatría, a partir de un particular ángulo, como un problema meramente cerebral, con lo cual se incurre en la falacia mereológica. En el fondo, lo que encontramos una vez más es lo que se conoce como el problema filosófico 'mente-cuerpo', instaurado por el cartesianismo, y es éste el que lleva al error de considerar que los estados y los procesos mentales pueden explicarse en términos de estados físicos.
Asimismo, en relación con lo anterior, apuntalé brevemente la cuestión de cómo es que esta aproximación hacia la salud mental puede tener implicaciones prácticas y bioéticas, tanto para el paciente psiquiátrico como para otros seres vivos, ya que, como señalé, algunos de los laboratorios en el mundo experimentan con animales transgénicos con el objetivo de patentar y comercializar medicamentos psiquiátricos desarrollados con base en la creencia de que el control físico del paciente psiquiátrico, a través de fármacos que regulan el cerebro, implican la recuperación de la salud mental del enfermo, sin entender que a través de un tratamiento solamente físico no se logrará la cura del paciente, pues en la base de algunos de los problemas psiquiátricos lo que encontramos son factores externos al sujeto (pasado, experiencias, medio ambiente, etc.) que no dependen del cerebro ni tienen nada que ver con él. De modo que quisiera finalizar este artículo con la siguiente reflexión: pareciera, por lo antes dicho, que la medicina, la psiquiatría y las neurociencias están encaminadas más que a la vida, a la salud o al bienestar del enfermo, hacia la muerte.
Referencias
Bennett, M. R. & Hacker P. M. S. (2003). Philosophical Foundations of Neuroscience. Blackwell.
Herrera, A. & Torres, J. A. (1994). Falacias. Editorial Torres Asociados.
Nava, L. (2009). Maxwell Bennett, Daniel Bennet, Peter Hacker y John Searle: La naturaleza de la conciencia. Cerebro, mente, lenguaje.Lógoi. Revista De Filosofía, (15), 175-179.
Ruesch, H. (2008). Matanza de inocentes: Los animales en la Investigación Médica. Mandala Ediciones.
Tomasini, A. (2014a). Tópicos Wittgensteinianos. Édere.
Tomasini, A. (2014b). Lenguaje, Conocimiento y Praxis. Mi Cuerpo, mi Mente y Yo. Universidad Nacional de Tucumán
[1] Para la elaboración del presente artículo se contó con el financiamiento del programa de becas posdoctorales de la UNAM de la Dirección de Formación Académica del Departamento de Fortalecimiento Académico de la DGAPA.
La correspondencia referente a este artículo debe dirigirse a Dolores Susana González Cáceres Correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
[2] En otras palabras, el interés de esta investigación estriba en dibujar llanamente algunos casos considerados como trastornos mentales, específicamente los de las personas que teniendo un cerebro y un sistema nervioso funcionales son diagnosticados con enfermedades como la depresión, la ansiedad o las fobias. Ello en posición al caso de personas que sufren algún daño cerebral, pues es evidente que cuando éste se presenta, no hay duda de que hay consecuencias físicas detectables en el sujeto o paciente, pues su conducta es anormal debido al daño físico (ej. Parkinson).
La Cátedra Rosario Castellanos: diplomacia cultural.
The Rosario Castellanos Chair: Cultural Diplomacy.
Universidad Rosario Castellanos
Resumen
El artículo analiza el legado de Rosario Castellanos, destacando su papel como embajadora de México en Israel y su influencia en la diplomacia cultural. Castellanos, escritora y defensora de los derechos humanos, estableció puentes entre México e Israel mediante el arte y la literatura. Su impacto perdura en la Cátedra "Rosario Castellanos" de la Universidad Hebrea de Jerusalén, fundada en su honor. Esta cátedra fomenta el intercambio académico y cultural, propiciando diálogos sobre literatura, historia y cuestiones sociales contemporáneas. Además, con la cátedra se han organizado conferencias y actividades que han consolidado la amistad entre ambas naciones. El artículo concluye celebrando la capacidad de la cultura para enriquecer las relaciones humanas y destaca cómo el legado de Castellanos sigue inspirando a generaciones actuales y futuras a través de la diplomacia cultural.
Palabras clave: Cátedra "Rosario Castellanos", Diplomacia cultural y Relaciones México-Israel
Abstract
This article examines the legacy of Rosario Castellanos, highlighting her role as Mexico's ambassador to Israel and her influence on cultural diplomacy. Castellanos, a writer and human rights advocate, built bridges between Mexico and Israel through art and literature. Her impact endures through the "Rosario Castellanos" cathedra at the Hebrew University of Jerusalem, founded in her honor. This cathedra promotes academic and cultural exchange, fostering dialogues on literature, history, and contemporary social issues. Additionally, conferences and activities organized under the cathedra have strengthened the friendship between both nations. The article concludes by celebrating the power of culture to enrich human relations and emphasizes how Castellanos's legacy continues to inspire present and future generations through cultural diplomacy.
Keywords: Cathedra Rosario Castellanos, Cultural diplomacy and Mexico-Israel relations.
“La educación viene de las ciudades, la
sabiduría del desierto”.
Frank Herbert
La diplomacia cultural, una forma sutil y poderosa de construir puentes entre naciones, encuentra en Rosario Castellanos un emblema de su potencial transformador. La relación diplomática entre México e Israel se ha fortalecido significativamente a través de figuras culturales y diplomáticas influyentes, entre ellas, Castellanos. Su rol como embajadora de México en Israel antes de su trágica muerte en 1974 dejó una huella indeleble que trasciende hasta nuestros días, consolidando lazos culturales y académicos entre ambas naciones.
En el marco del 50 aniversario luctuoso de Rosario Castellanos, este ensayo se embarca en un viaje que explora la intersección entre México e Israel, dos naciones que, aunque distantes geográficamente, comparten una profunda afinidad cultural y académica. En el corazón de esta relación se encuentra la Cátedra “Rosario Castellanos” de la Universidad Hebrea de Jerusalén.
Rosario Castellanos, una voz literaria inigualable y defensora incansable de los derechos humanos y la igualdad de género, trasciende las fronteras de su natal México para dejar una impronta duradera en Israel.
Nombrada embajadora en 1971, su llegada a Israel marcó el inicio de una etapa donde la literatura, la diplomacia y el intercambio cultural se entrelazaron de manera única. En un mundo donde las relaciones internacionales suelen estar dominadas por la política y la economía, Castellanos demostró que la cultura y las humanidades son igualmente vitales para el entendimiento mutuo y la cooperación entre naciones (Castellanos, 1998).
Su estancia en Israel, aunque breve, dejó una huella profunda y duradera, estableciendo un precedente en la diplomacia cultural y académica entre ambos países: la creación de la Cátedra “Rosario Castellanos” en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Esta cátedra no solo rinde homenaje a su legado, sino que también actúa como un testimonio vivo de su visión. Se ha convertido en un crisol de ideas y un foro de debate, donde intelectuales de México e Israel se reúnen para explorar y confrontar sus pensamientos en un ambiente de respeto mutuo y genuina curiosidad intelectual (Ortega, 2005).
Además, ha servido como una plataforma para compartir y expandir investigaciones y pensamientos en un contexto internacional, abordando temas que van desde la literatura y las humanidades hasta cuestiones sociales y políticas contemporáneas. A través de conferencias, seminarios y colaboraciones académicas, ha contribuido a la consolidación de una amistad y entendimiento mutuos que reflejan los ideales de Castellanos sobre el diálogo y el intercambio cultural.
En esta era de globalización, donde las fronteras físicas son cada vez menos significativas, la diplomacia cultural desempeña un papel crucial. Por ello, la cátedra ejemplifica cómo el legado de una persona puede influir y moldear las relaciones entre dos países. Los estudiantes y jóvenes académicos que participan en sus actividades no solo están aprendiendo sobre literatura, historia o política, sino que también están experimentando de primera mano el poder de la cultura como herramienta de diplomacia.
El presente ensayo no es solo un análisis histórico, sino también una celebración de la capacidad de la cultura para transformar y enriquecer las relaciones humanas y diplomáticas. Así, invitamos al lector a sumergirse en esta narrativa fascinante donde la literatura, la diplomacia y la cultura se entrelazan, demostrando que el legado de Rosario Castellanos sigue siendo un faro de inspiración para futuras
generaciones en ambos lados del mundo.
Para entender plenamente la significancia del trabajo diplomático de Rosario Castellanos y su impacto en las relaciones entre México e Israel, es esencial situarlo en el contexto histórico de la época. La década de 1970 fue un periodo de intensos movimientos sociales y cambios políticos tanto en México como en Israel, proporcionando un telón de fondo dinámico y complejo.
En México, la década de 1970 estuvo marcada por una profunda transformación social y política. La masacre de Tlatelolco en 1968 dejó una cicatriz en la sociedad mexicana y un cuestionamiento profundo sobre la legitimidad de un gobierno autoritario. La lucha por los derechos civiles, las protestas estudiantiles y la búsqueda de reformas democráticas se intensificaron, creando un clima de tensión, donde la literatura y las artes se convirtieron en herramientas vitales para la crítica social y la expresión de nuevas ideas, con Castellanos a la vanguardia de este movimiento.
Por otro lado, Israel, una joven nación establecida en 1948, estaba enfrentando sus propios desafíos. La Guerra de los Seis Días en 1967 y la Guerra de Yom Kipur en 1973 habían dejado a la nación en un estado de constante alerta y redefinición de sus fronteras y su identidad. A pesar de estos
conflictos, Israel experimentó un florecimiento cultural y académico, buscando establecerse como un centro de innovación y pensamiento en el Medio Oriente.
En este escenario, la diplomacia cultural emergió como una herramienta esencial para el entendimiento y la cooperación internacional. Con su aguda percepción de las injusticias sociales y su dedicación a la igualdad de género, Castellanos aprovechó su rol diplomático para tender puentes entre las dos naciones (Castillo, 2004).
Organizó eventos culturales, promovió la literatura mexicana e israelí, y fomentó un diálogo constante sobre temas de relevancia global. Su trabajo no solo fortaleció las relaciones diplomáticas oficiales, sino que también creó una base para un intercambio cultural duradero y significativo.
Aunque su estancia fue corta, hasta su trágica muerte en 1974, la huella que dejó fue profundamente influyente e imborrable, que sigue resonando en la actualidad.
La creación de la Cátedra “Rosario Castellanos” en la Universidad Hebrea de Jerusalén es un testimonio de su legado perdurable. Esta cátedra no solo honra su memoria, sino que continúa promoviendo el intercambio intelectual y cultural que
Castellanos valoraba tanto. Su trabajo ayudó a cimentar una relación duradera entre México e Israel, con base en el respeto mutuo y el intercambio de ideas. A medida que exploramos su legado en los siguientes puntos, veremos cómo su influencia sigue siendo relevante en el fortalecimiento de los lazos culturales y académicos entre estas dos naciones.
Rosario Castellanos no solo fue una escritora excepcional, sino también una diplomática visionaria que supo utilizar la cultura como herramienta de entendimiento y colaboración entre naciones (Toledo, 2010). Al ser nombrada embajadora de México en Israel en 1971, llevó consigo una visión clara: construir puentes a través de la literatura y el arte. En un tiempo donde la política internacional estaba dominada por tensiones y conflictos, su enfoque humanista y cultural ofreció un respiro y una nueva forma de interacción diplomática.
En su papel como embajadora, organizó eventos literarios, presentaciones de arte y debates académicos que atrajeron la atención tanto de mexicanos como de israelíes. Su capacidad para abordar temas de injusticia social y de género resonó fuertemente en Israel, una nación que también estaba navegando por complejos dilemas sociales y políticos. A través de sus iniciativas, logró no solo promover la cultura mexicana en Israel, sino también abrir un espacio para el diálogo crítico y la reflexión conjunta sobre problemas universales. Sus eventos culturales eran verdaderas fiestas del intelecto, donde la poesía mexicana se encontraba con la filosofía israelí en un abrazo de entendimiento y curiosidad.
Uno de los momentos más destacados de su estancia fue la presentación de su obra Balún Canán en varias universidades israelíes, donde generó debates sobre la identidad, la colonización y la lucha por los derechos de los pueblos indígenas. Estas presentaciones no solo eran literarias, sino también sociopolíticas, invitando a la audiencia a reflexionar sobre sus propias realidades a través del espejo de la experiencia mexicana.
La pasión y dedicación que puso en su labor diplomática dejaron una marca indeleble en la relación entre México e Israel, creando un precedente para futuras colaboraciones culturales y académicas. Castellanos nos enseñó que la diplomacia puede ser mucho más que política; puede ser un acto de creación, un proceso artístico donde las palabras y las ideas son las herramientas principales para construir puentes duraderos entre los pueblos.
La creación de la Cátedra “Rosario Castellanos” en la Universidad Hebrea de Jerusalén fue un paso natural para continuar el legado de esta influyente diplomática y escritora. Inaugurada como un homenaje a su memoria, la cátedra se estableció con el objetivo de perpetuar el intercambio cultural e intelectual. Es un espacio de encuentro donde académicos de México e Israel pueden compartir ideas, investigaciones y experiencias, continuando la labor de entendimiento y cooperación iniciada por Castellanos.
Al respecto, Quirarte (2013) cuenta en el libro Encuentros con Israel. Mexicanos de la cátedra “Rosario Castellanos” en la Universidad Hebrea de Jerusalén:
Promovida por el embajador de México en Israel, Jorge Alberto Lozoya, y el canciller mexicano José Ángel Gurría, para hondar la memoria de la embajadora Castellanos, la cátedra se estableció en 1998 como un medio para promover que, año con año, un distinguido intelectual mexicano viaje a Israel a impartir cursos relacionados con la cultura mexicana en la Universidad Hebrea de Jerusalén (p. 6).
La cátedra no solo lleva el nombre de Castellanos, sino que encarna su espíritu de diálogo y colaboración. A través de una variedad de programas, conferencias y
|
Tabla 1. Participantes en la Cátedra Rosario Castellanos |
||
|
Año |
Nombre |
Tema |
|
1998 |
Carlos Montemayor |
Literatura de la Revolución Mexicana |
|
1999 |
Vicente Quirarte |
Historia y literatura: Encuentros y desencuentros de la memoria |
|
2000 |
José Luis Ibáñez |
La realidad del México moderno a través de su teatro |
|
2001 |
Dra. Rosa Beltrán |
Memoria y ficción, un viaje para la cultura y la literatura en México |
|
2003 |
Marco Antonio Campos |
Poesía, mito e historia en el mundo azteca |
|
2004 |
Carlos López Beltrán |
Relación entre ciencia y poesía |
|
2005 |
Ángel Francisco Miquel Rendón |
La historia y la literatura mexicana del siglo XX en el cine |
|
2006 |
Mauricio Tenorio Trillo |
México: una imagen nacional. Historia y cultura de una conjetura global |
|
2007 |
Ignacio Trejo Fuentes |
Narrativa latinoamericana contemporánea, su evolución, caracterización y trascendencia |
|
2009 |
Beatriz Espejo |
Literatura Hispanoamericana |
|
2010 |
María Teresa Miaja |
Castellanos, indígenas, criollos y mestizos. Vo- ces narrativas mexicanas de los siglos XX y XXI |
|
2010 |
Ignacio Padilla |
El mar en la literatura Latinoamericana |
|
2011 2011 |
Rafael Olea Franco Martha Tenorio Trillo |
Narrativa mexicana contemporánea Literatura Novohispana |
|
2012 |
Alejandro Higashi |
El taller literario de Balún-Canán desde la crítica textual y la hermenéutica |
|
2012 |
Rubén Gallo |
Arte y cultura en México |
|
2013 |
María José Rodilla |
México en la Conquista y la Colonia |
|
2014 |
Guillermo Hurtado |
Curso monográfico sobre El laberinto de la Sole- dad de Octavio Paz |
|
2014 |
Blanca López Mariscal |
La cosmovisión en el mundo mesoamericano |
|
2015 |
Concepción María del Pilar |
Lengua española, cultura e identidad |
|
2015 |
Álvaro Vázquez Mantecón |
Cine e historia en México |
|
2016 |
Luz Aurora Pimentel |
El mundo fragmentado de Juan Rulfo: voces, tiempos, espacios”. Análisis de Pedro Páramo y de algunos cuentos de El llano en llamas. |
|
2016 |
Federico Reyes Heroles |
El México urbano, leyenda y novedades |
seminarios, ha facilitado el intercambio de conocimientos en áreas tan diversas como la literatura, la historia, las ciencias sociales y las humanidades. Este enfoque multidisciplinario refleja la amplitud de intereses de Castellanos y su creencia en la interconexión de las distintas ramas del saber. La poesía se encuentra con la sociología, la historia dialoga con la filosofía, y todas las disciplinas se unen en una sinfonía de ideas y descubrimientos.
Un aspecto destacado de la cátedra es su capacidad para atraer a intelectuales prominentes de ambos países. Figuras como Carlos Montemayor y María Teresa Miaja, que han participado en actividades organizadas por la cátedra, contribuyendo a un diálogo fructífero y enriquecedor (Tabla 1). Además, la cátedra ha fomentado colaboraciones académicas que han resultado en publicaciones conjuntas y proyectos de investigación binacionales.
La cátedra también ha jugado un papel crucial en la promoción del estudio de la obra de Rosario Castellanos. A través de talleres, cursos especializados y proyectos de investigación, ha inspirado a una nueva generación de estudiantes y académicos a explorar y valorar su legado literario y diplomático. Un catalizador para que su obra e ideas sigan influyendo en el pensamiento contemporáneo.
La Cátedra “Rosario Castellanos”, a través de sus diversas actividades, ha creado un espacio donde las ideas pueden florecer y las
colaboraciones pueden prosperar. Los seminarios y conferencias organizados bajo su auspicio han abordado temas cruciales, desde la literatura y las artes hasta cuestiones sociales y políticas contemporáneas. Estos eventos no solo han fomentado el intercambio de ideas, sino que también han servido como plataforma para la formación de redes académicas y la promoción de proyectos de investigación conjuntos.
Un ejemplo notable de la contribución de la cátedra es su serie de conferencias anuales, que han reunido a destacados académicos de ambos países para discutir temas de relevancia global. Estas conferencias no son solo eventos académicos; son encuentros de mentes brillantes que buscan soluciones creativas a los problemas más apremiantes del mundo. La discusión sobre el cambio climático, los derechos humanos, la justicia social y otros temas contemporáneos ha sido enriquecida por las perspectivas únicas y complementarias de los participantes mexicanos e israelíes.
Además, la cátedra ha sido fundamental en la promoción del estudio de la obra de Rosario Castellanos y su relevancia continua en el contexto contemporáneo. A través de talleres y cursos especializados, ha inspirado a una nueva generación de estudiantes y académicos explorar y valorar su legado literario y diplomático. La cátedra ha facilitado la publicación de numerosos artículos y libros, asegurando que su voz siga siendo escuchada y apreciada en todo el mundo.
El impacto de la cátedra también se extiende más allá del ámbito académico. Ha organizado actividades comunitarias, eventos culturales y programas educativos que han involucrado a un público más amplio. Estos esfuerzos han ayudado a fortalecer la comprensión y la apreciación mutua entre los pueblos de México e Israel, fomentando una amistad basada en el respeto y el intercambio cultural. La cátedra ha demostrado que el legado de Rosario Castellanos no solo vive en las aulas y las bibliotecas, sino también en las calles y las comunidades de ambos países.
Hoy en día, la relación entre México e Israel se caracteriza por una colaboración estrecha en múltiples frentes, incluyendo la academia, la cultura, la tecnología y la política. La Cátedra “Rosario Castellanos” juega un papel crucial en esta dinámica, actuando como un puente que facilita el diálogo y la cooperación entre ambos países. En un mundo cada vez más interconectado, la cátedra se ha adaptado para abordar los desafíos y oportunidades del siglo XXI.
Ha expandido su alcance a través de la incorporación de tecnologías digitales y la creación de plataformas virtuales que permiten la participación de una audiencia global. Este enfoque innovador no solo amplía el impacto de la cátedra, sino que también refuerza la relevancia del legado de Castellanos en el contexto moderno. A través de webinars, foros en línea y cursos virtuales, la cátedra ha democratizado el acceso a sus recursos y ha permitido que más personas participen en sus actividades, independientemente de su ubicación geográfica.
A través de su trabajo, la cátedra no solo honra su memoria, sino que también contribuye activamente al fortalecimiento de la amistad y el entendimiento mutuo entre México e Israel mediante programas de intercambio académico, donde estudiantes y profesores de ambos países tienen la oportunidad de vivir y estudiar en el extranjero, enriqueciendo sus perspectivas y conocimientos.
Además, la cátedra ha sido instrumental en el desarrollo de proyectos conjuntos de investigación y colaboración en áreas como la tecnología, la medicina y las ciencias sociales. Estos proyectos no solo han producido avances significativos en sus respectivos campos, sino que también han creado vínculos más fuertes entre las instituciones académicas de México e Israel, demostrando que la colaboración puede ser una poderosa fuerza para el progreso y el entendimiento mutuo.
La historia de Rosario Castellanos y su influencia en la diplomacia cultural entre México e Israel es un testimonio del poder transformador de la cultura y las humanidades. A través de su trabajo como embajadora y su legado perpetuado por la Cátedra “Rosario Castellanos”, hemos visto cómo una visión humanista puede trascender fronteras y unir a personas de diferentes naciones en un espíritu de colaboración y respeto mutuo. La cátedra no solo perpetúa la memoria de Castellanos, sino que también continúa su misión de fomentar el intercambio cultural y académico entre México e Israel.
A medida que avanzamos, es esencial preguntarse: ¿Cómo se puede seguir construyendo sobre este legado? ¿Qué nuevas oportunidades se podrían crear para fortalecer aún más los lazos entre las naciones? Y, quizás lo más importante, ¿cómo se podría inspirar a las futuras generaciones a seguir el ejemplo de Rosario Castellanos en su búsqueda de justicia e igualdad a través de la cultura?
Estas preguntas no solo nos invitan a reflexionar sobre el pasado y el presente, sino que también desafían a imaginar un futuro donde la diplomacia cultural siga siendo una fuerza vital para la paz y la cooperación internacional. En este espíritu, concluye este ensayo, esperando que el legado de Rosario Castellanos continúe inspirando a todos a trabajar por un mundo más justo y conectado. Que su ejemplo guíe a todos hacia un futuro donde la cultura y el entendimiento mutuo sean los pilares de las relaciones internacionales.
Castellanos, R. (1998). Cartas a Ricardo.
Fondo de Cultura Económica.
Castillo, D. (2004). Rosario Castellanos: Biografía de un ser humano. Ediciones El Milagro.
Herbert, F. (1965). Dune. La Factoría de Ideas.
Ortega, J. (2005). Rosario Castellanos: Palabra e imaginación. UNAM.
Quirarte, V. (2013). Encuentros con Israel. Mexicanos de la cátedra “Rosario Castellanos” en la Universidad Hebrea de Jerusalén. UNAM.
Toledo, M. (2010). Rosario Castellanos, una biografía. Ediciones Era.
La correspondencia referente a este artículo debe dirigirse a Leonardo Abraham González Morales Correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Reseña del libro:
Entropía: mal de amores organizacional. Hacia una retracción comunicativa.[1]
Universidad Rosario Castellanos
Entropía: Mal de Amores Organizacional. Hacia una Retroacción Comunicativa es una obra contemporánea que explora las complejidades de las dinámicas organizacionales dentro del contexto del capitalismo globalizado. Bajo la autoría de Miguel Ángel Maciel González, José Arturo Salcedo Mena, Alejandro Sampedro Mendoza y Arturo Ulises Rocha Paz, el libro combina teorías de la comunicación, filosofía, psicología organizacional y sociología para ofrecer una mirada interdisciplinaria de las organizaciones en el siglo XXI.
La entropía, como concepto central, se utiliza de manera metafórica para describir el desorden, la complejidad y el desgaste dentro de las estructuras organizacionales. En lugar de enfocarse en el desorden físico, los autores aplican este término a la comunicación y los vínculos sociales dentro de las empresas, explorando cómo las interacciones humanas pueden volverse caóticas y difíciles de gestionar sin un enfoque adecuado en la retroalimentación comunicativa.
El subtítulo “Mal de Amores Organizacional” sugiere una relación afectiva y conflictiva entre los individuos y las organizaciones a las que pertenecen. Aquí, los autores desarrollan la idea de que las organizaciones, al igual que las relaciones amorosas, pueden estar marcadas por dinámicas de poder, conflicto y reconciliación. La retroacción comunicativa se presenta como una herramienta fundamental para resolver los malentendidos y la entropía dentro de las organizaciones, haciendo un llamado a repensar cómo las instituciones manejan la comunicación interna y la relación con sus empleados.
El texto destaca no solo la necesidad de una gestión eficiente, sino también de una comprensión más profunda de los aspectos humanos y emocionales que intervienen en las organizaciones. Es así como los autores abordan temas como el liderazgo, el poder, la subjetividad de los trabajadores y la manipulación de las emociones en entornos laborales contemporáneos. Para ello, se apoyan en teorías críticas como las de Nietzsche, Freud y Watzlawick, y las aplican al contexto de las organizaciones modernas.
Figura 1.
Portada del libro Entropía
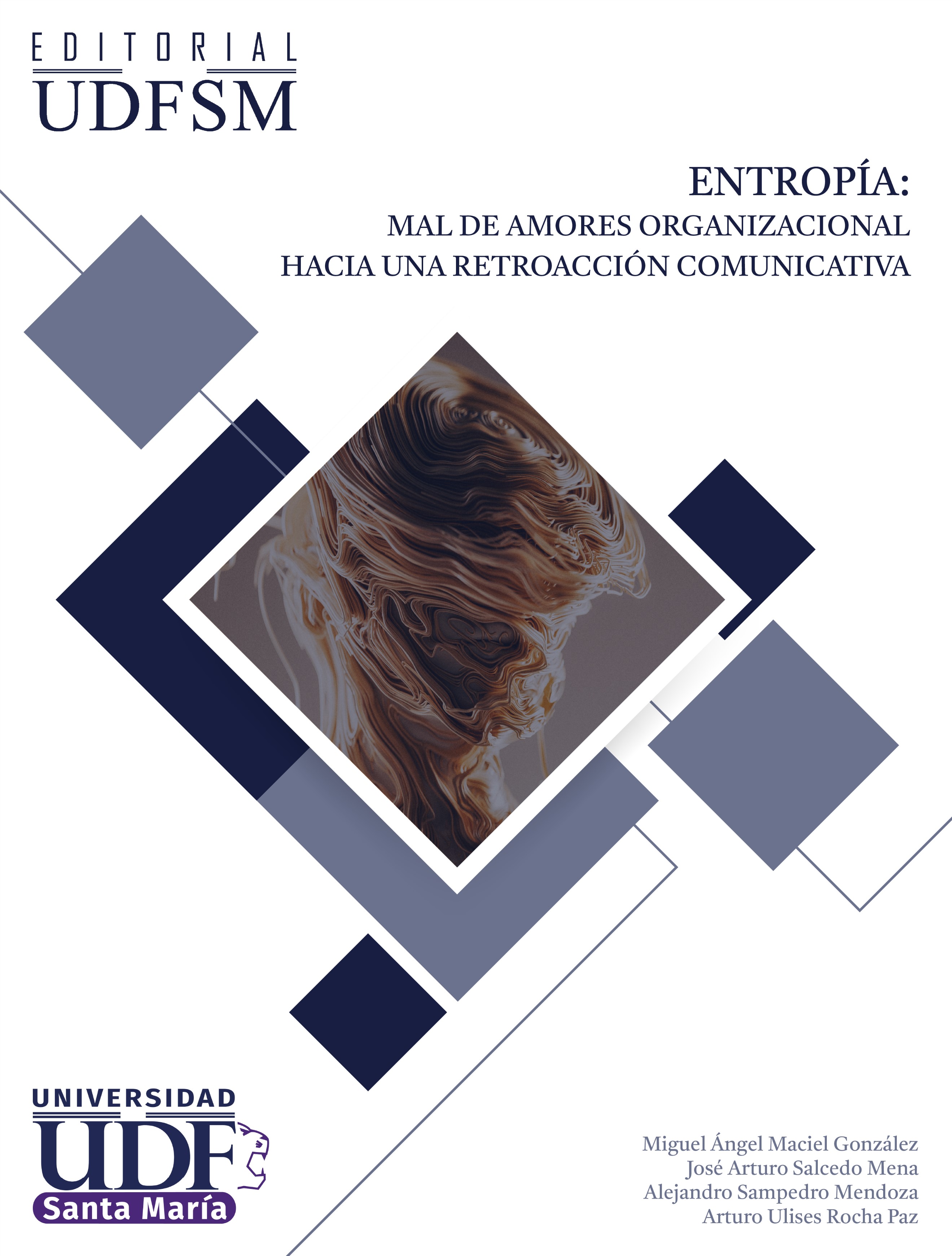
Además, el libro incluye un prólogo a cargo de Manuel Martín Serrano, un destacado sociólogo español, conocido por sus contribuciones a la teoría de la comunicación y las ciencias sociales. Su prólogo establece el marco teórico de la obra, proporcionando una introducción a la entropía social que atraviesan las organizaciones modernas y la vincula con las dinámicas globales del capitalismo monopolístico.
Por otra parte, los autores se sirven de varios estudios de casos y análisis de fenómenos contemporáneos para ilustrar sus argumentos. Desde la automatización laboral hasta la transformación digital, pasando por el manejo emocional dentro de las empresas, el libro está lleno de reflexiones sobre cómo las organizaciones gestionan o fracasan en gestionar los cambios acelerados del mundo moderno.
La obra está estructurada en cuatro capítulos, cada uno de los cuales aborda un aspecto específico de las dinámicas organizacionales contemporáneas. El libro comienza con un prefacio y una introducción que establecen el marco teórico, seguido de los capítulos que exploran temas como la influencia de Nietzsche en las teorías organizacionales, el conflicto y la comunicación en el entorno laboral, el liderazgo autoritario en el contexto mexicano, y la relación entre las organizaciones y sus colaboradores. Cada capítulo, escrito por uno de los coautores, ofrece una perspectiva única pero interrelacionada, utilizando un enfoque interdisciplinario que combina filosofía, sociología, psicología y estudios de comunicación. El libro concluye con un epílogo que sintetiza las reflexiones presentadas y ofrece una visión prospectiva sobre el futuro de la comunicación organizacional.
En resumen, se trata de una obra que desafía las ideas convencionales sobre el funcionamiento de las organizaciones, incitando al lector a cuestionar las relaciones de poder, los modos de comunicación y las estructuras organizacionales vigentes. Es una lectura imprescindible para académicos, gestores organizacionales y profesionales interesados en entender el lado humano, filosófico y comunicativo de las dinámicas empresariales, y ofrece valiosas herramientas teóricas para quienes buscan mejorar la comunicación y el liderazgo en el entorno laboral actual.
Entropía: Mal de Amores Organizacional. Hacia una Retroacción Comunicativa ofrece una profunda reflexión sobre las dinámicas organizacionales en el contexto del capitalismo globalizado y la era digital. El prefacio, escrito por el maestro Maciel, se establece en un tono filosófico y crítico de la obra, introduciendo al lector en el concepto de entropía aplicado a las organizaciones. Es un punto de partida para explorar cómo las estructuras organizacionales, al igual que los sistemas físicos, tienden al desorden y al caos si no se gestionan adecuadamente.
En la Introducción, a cargo de Manuel Martín Serrano, se profundiza en la idea de entropía desde una perspectiva teórica, conectándola con los conceptos de utopía y distopía en los discursos organizacionales. Serrano establece un marco conceptual que permite entender la obra como un análisis de los ajustes sociales que operan dentro de las organizaciones, y cómo estos ajustes son influenciados por las representaciones culturales y las presiones socioeconómicas del capitalismo monopolístico globalizado.
El cuerpo principal del libro está dividido en cuatro capítulos:
Nietzsche para analizar cómo las organizaciones modernas, aunque aparentemente se han liberado de las antiguas formas de control religioso, han desarrollado nuevas formas de sumisión y control, ahora digitalizadas y adaptadas al entorno empresarial contemporáneo. Maciel examina la “remasterización" del control, sugiriendo que las organizaciones han creado nuevas deidades, en forma de sistemas y procesos, que continúan dictando las normas y comportamientos de sus miembros.
El libro concluye con un Epílogo escrito por Ana Miriam Cabrera Delgado, Juana Freyre García y Nohemí González Díaz Barriga, que sintetiza las principales ideas discutidas a lo largo de la obra y ofrece una visión prospectiva sobre el futuro de la comunicación organizacional. Este epílogo destaca la necesidad de continuar investigando y reflexionando sobre las dinámicas organizacionales para crear entornos laborales más equitativos, justos y sostenibles.
La obra de Maciel, Salcedo, Sampedro y Rocha es un esfuerzo académico notable que combina teorías clásicas y contemporáneas para ofrecer una visión crítica de las organizaciones modernas. Uno de los puntos fuertes del libro es su capacidad para conectar conceptos filosóficos profundos con prácticas organizacionales actuales, lo que brinda al lector herramientas para reflexionar sobre su propia experiencia laboral y su rol dentro de las estructuras corporativas.
Sin embargo, la densidad conceptual y el lenguaje especializado pueden presentar un desafío para los lectores que no estén familiarizados con el trasfondo teórico. Aunque la obra está claramente dirigida a un público académico y profesional, la inclusión de ejemplos más accesibles o estudios de caso podría haber facilitado una mejor comprensión de los temas discutidos.
En conclusión, Entropía: Mal de Amores Organizacional. Hacia una Retroacción Comunicativa es un libro que invita a la reflexión profunda sobre las dinámicas de poder, comunicación y control en las organizaciones modernas. Es una obra recomendable para aquellos interesados en la teoría organizacional, la filosofía y la comunicación, ofreciendo una crítica aguda de las prácticas empresariales contemporáneas y proponiendo la necesidad de una comunicación más efectiva y humana en estos entornos.
[1] La correspondencia referente a este artículo debe dirigirse a Leonardo Abraham González Morales Correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
![]()
![]()